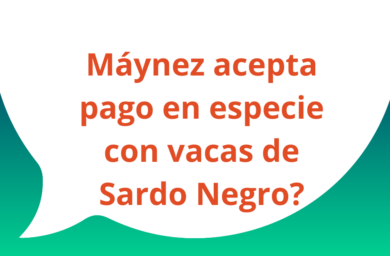Érase una vez…
En un huerto de manzanos, habían dos pequeños árboles que como niños a veces discutían por lo que los adultos pensamos son tonterías; como cuando llovía, solían decir que ellos recibían más agua, o que el Sol les calentaba mejor.
Había un pequeño árbol que se le miraba casi siempre triste y seguido se quejaba que su padre no le protegía lo suficiente; que el sol a veces le quemaba y que la lluvia solía erosionar mucho su entorno y que incluso algunas de sus raíces eran expuestas; que por ello tenía que esforzarse más que otros pequeños árboles y enterrar más sus raíces, lo que a veces le ocasionaba algo de dolor.
El padre le miraba con ternura y aunque a veces se esforzaba en hacer crecer sus ramas para cubrirle, al grado que se le llegaban a quebrar; sabía que Dios tenía una razón para que existiera esa distancia entre su hijo y él.
El tiempo pasó y aquél pequeño árbol se transformó en uno alto y fuerte, al grado que tenía la encomienda de proteger el huerto cuando venía la época de huracanes, pues sus raíces eran tan profundas que soportaba los peores embates; en cambio, aquellos que se burlaban de él y que estuvieron bajo la sombra de sus padres, nunca lograron crecer más y sus hojas eran pálidas.
Cuando ese árbol que una vez se sintió desprotegido tuvo la oportunidad divina de ser padre, comprendió que hay luz y calor que sólo el corazón de un padre puede dar a su hijo; pero que hay que dar espacio para que crezcan bajo el cuidado de Dios y no bajo la sombra que impide el crecer.
Recordó las palabras de su padre, cuando le cuestionara y le reclamara que no entendía su proceder: “hijo, no te preocupes por entenderme; un día dirás esto a tus hijos y entonces… entonces comprenderás”
Con amor a mis hijas: Eli y Dany
Preludio de primavera
Manuel Martin Gonzalez Lopez