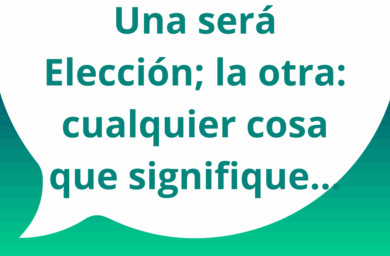Ricardo Perry, guardián del son jarocho
Texto y fotos: Édgar Ávila Pérez
Jáltipan, Ver.- Una gatita llamada Arcadia Lafourcade se pasea bajo la fresca sombra de un tapanco, esos de palma de coyol tan abundantes en tierras calientes; con su pelaje gris se recarga una y otra vez en las patas de dos imponentes marimbas, juega cerca de una jarana y de dos iguanas de mimbre, en un lugar que, aunque silencioso, suena a música y huele a tradiciones.
Los multicolores pedazos de papel picado que cuelgan en lo alto, las bancas de madera con sus colores chillantes y las fotografías -colgadas en las paredes- de soneros de la Cuenca del Papaloapan y del sur de Veracruz, son mudos testigos de la sigilosa minina, que se trepa en el regazo de un hombre entrado en años y de carácter amable.
A lo lejos se escucha el sonido del cacareo de gallinas ponedoras y en la copa de los árboles cercanos el canto de aves inundan el lugar, en una tierra llamada Jáltipan, donde Ricardo Perry Guillén ama a su tierra, su comida y, sobre todo, a su música: el Son Jarocho.
En una región de profundas raíces indígenas, conocida en la lengua madre como “Lugar sobre la arena”, Perry construyó, desde la década de los noventas, poderosos castillos para la conservación de la memoria del sureste veracruzano, resguardando miles (diez mil para ser exactos), documentos, libros, fotografías, grabaciones y versos.
Cantando esos versos, a los que considera la extensión del alma, se convirtió en maestro -junto con amigos, compañeros y familia-, de cuatro generaciones de jóvenes a quienes enseñó a tocar, a cantar, a bailar y a comprender la historia de sus comunidades en el Centro de Documentación del Son Jarocho, que cuenta ahora con un nuevo e imponente edificio impulsado por la cantante Natalia Lafourcade. Como el son jarocho, creó comunidad.
En aquellos años de la década de los noventas, el proyecto inició en una región conocida como Cosoleacaque, que en lengua náhuatl quiere decir en el Cerro de los Cojolites, un ave sagrada para los antepasados. Un municipio pegadito a Jáltipan, de calores infernales, pero de gente buena.
“Y cuando iniciamos el taller de son jarocho alguna de las madres se le ocurrió decir que eran los niños Cojolites y a partir de entonces se quedó el nombre del taller”, rememora con nostalgia. Y así, también surgió, bajo su impulso, el grupo musical Los Cojolites, nominados en diversas ocasiones a los Premio Grammy.
“El Cojolite era un ave sagrada, Símbolo del sol naciente por su medio círculo rojo que tiene en el cuello y símbolo del día nuevo por su canto al amanecer que, dicen los estudiosos, dura más de cinco minutos”, un canto que en la agrupación ha durado décadas.
Arcadia escucha con atención las palabras de Perry, mientras afuera, en la mítica calle Francisco I. Madero, el bochorno arrecia. Bajo frondosos árboles, esos que crecen en los patios de las viviendas antiguas para que sus moradores salgan en las tardes a refrescarse, los coloridos murales inundan las fachadas y andadores.
Los sones jarochos se convirtieron en imágenes, gracias a un festival internacional del muralismo comunitario, convocado por un grupo de jóvenes –encabezado por Stefany Bringas- para recrear los sones de los Cojolites; así, las aves, iguanas, instrumentos musicales y, sobre todo y ante todo, las mujeres y hombres de la comunidad forman parte de la calle, un proyecto -afirmó en su momento Natalia Lafourcade- que ha permitido conectar universos.
Las memorias del hombre, que de niño escribía y que estudió letras españolas en la UNAM, se mueven entre murales y su casa, hogar de talleres de música, versos, alfarería, telares de cintura, pintura, bordados, medicina y cocina tradicional, como una forma de conservación de la cultura a través de la enseñanza a niños y jóvenes, encuentros que suman 27 años ininterrumpidos. Ahora se trasladarán al nuevo Centro de Documentación.
“Les enseñamos a tocar, a cantar, a bailar y a comprender nuestra historia, porque es muy importante no solo generar músicos que puedan tocar con la mano y cantar, sino comprender de dónde venimos, nuestra tradición y todo lo que hay detrás de nuestra tradición y cultura”, afirma. En realidad, forman personas que no solo van a tocar, sino a defender su cultura.
Convencido que deben ser consecuentes con sus versos que retratan a la naturaleza y sus seres vivos, rescataron un pedacito de once hectáreas de selva, una reserva a la que llamaron Luna Negra, donde año con año se celebra el Seminario de Son Jarocho, el evento educativo más importante del género musical identidad de toda una región.
Durante nueve días, los participantes aprenden a vivir con la comunidad y estar en comunicación con los mejores soneros, estrechando lazos. “Decimos vivir porque la idea es que ellos aprendan de nuestra vida misma, de lo que somos, cómo somos, qué comemos, ahí en el seminario se come comida campesina, tortillas hechas a mano, comida indígena y también ven nuestra forma de pensar… de vivir”.
Vivir con sencillez, como lo hace Perry en su vivienda, esa que huele tamales, a flores, a sus tradiciones y a la juventud de niños y jóvenes, almas del son jarocho, quienes llenan la tarima principal para regodearse en el canto sonero, en el zapateado y en los versos.
“La casa suena a la música siempre, porque siempre llegan los niños y siempre están practicando la marimba, la jarana… suena tanto a música”, se despide Ricardo.
“Los versos son la extensión del alma. Reflejan nuestra alma y sentimientos, nuestra visión del mundo que viene desde tiempos remotos tiempos indígenas”
Ricardo Perry