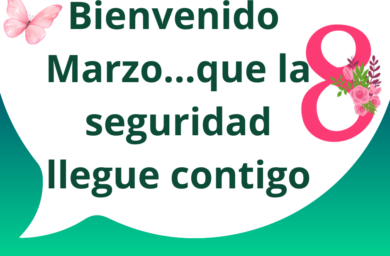No deja de tener su pisca de ironía el cruce de las líneas en materia electoral de México y el vecino americano: mientras la mexicana supera una histórica etapa de fraudes y pareciera ir en ascenso, a ojos de un tercio de sus ciudadanos, la norteamericana desciende y su protesta hace ver como ejemplar aquella que, por razones similares, ocurrió en México en 2006.
Aquí, la “toma de Reforma” fue larga pero pacífica y tuvo como una de sus razones el “haiga sido como haiga sido”. En Washington, la “toma del Capitolio” fue tan rápida como violenta, sin pruebas objetivas del agravio y se acercó al modelo de La Bastilla en 1789.
En los casos mencionados la inconformidad se sustentó en una cadena de agravios del gobierno, del régimen o de ambos. En relación a movimientos de protesta revolucionarios o de izquierda, abordar la visión de los inconformes en México no es tan problemático como en el caso actual de Estados Unidos, porque si bien parte del descontento en ese país se puede explicar por razones socioeconómicas —trabajadores que han perdido la seguridad de un empleo en industrias que han migrado a otros países con mano de obra barata—, lo difícil de entender es que su enojo —furia— se haya canalizado por la derecha. En Washington, los convocantes a la rebelión lo hicieron calificando al sistema vigente de “liberal”, “izquierdista”, “socialista” y hasta “comunista” influido por “chavistas” y cubanos. Sin embargo, lo más sorprendente del caso es que el líder, Donald Trump, no proviene de una corriente antisistema sino de un partido que es la quintaesencia del establishment capitalista norteamericano: el Partido Republicano de Richard Nixon, Ronald Reagan o los Bush y que, además, presenta a Trump como un exitoso empresario millonario. La corona de la contradicción es que la convocatoria a la insurrección contra el gobierno se hizo desde la presidencia de ese gobierno. Lo difícil de entender no es la conducta del líder sino la de sus seguidores.
Los motivos de Trump son claros: perdió la reelección y pretendió echar abajo los resultados en la votación indirecta (la del Colegio Electoral), acusando al Partido Demócrata de maquinar un fraude sin demostrarlo. ¿Pero, cómo razonan quienes apoyan tan peregrina idea? Aquí conviene acudir a David W. Blight, un historiador norteamericano que ha estudiado los mitos de los vencidos en que se sostienen ciertas visiones políticas heroicas norteamericanas, como la defensa de El Álamo (1836) o la derrota de la Confederación (1861-1865).
Blight sostiene (The New York Times, 09/01/21) que toda causa perdida duradera debe tener objetos de odio y en el caso del trumpismo éstos son: el liberalismo, los impuestos, un gobierno abarcante o los inmigrantes que amenazan la identidad del país. El mito de los trumpistas incluye la defensa militante de la cristiandad (un ejemplo de ello es el joven senador por Missouri, Josh Hawley, trumpista duro, en lucha lo mismo contra los demócratas que contra Pelagio, un monje de los siglos V y VI que rechazó la idea del pecado original), negar que Barack Obama sea norteamericano, ver a las ciudades como nidos de corrupción donde liberales y socialistas manipulan a afroamericanos y latinos, suponer que las universidades y ciertos medios de comunicación están destruyendo a la familia y a los valores conservadores o que las escuelas fomentan en los jóvenes el odio hacia Estados Unidos y otras ideas similares.
Finalmente ¿sin la presidencia y sus recursos sobrevivirá el trumpismo? ¿El sistema político normal podrá recoger y procesar de manera constructiva los agravios de los trumpistas? Sólo el futuro lo dirá.