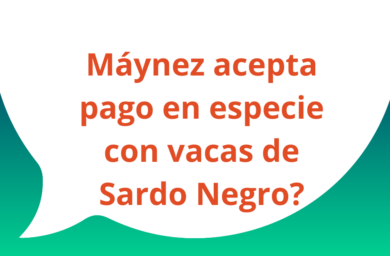Poeta desmesurado, fundador del infrarrealismo, inmortalizado como ‘Ulises Lima’ por Roberto Bolaño, viajero vagabundo, expulsado de un kibutz en Israel, alcohólico, obsesivo, contradictorio, cariñoso y violento. Reconstrucción de un personaje extremo a 25 años de su muerte
Era carne, hueso, verbo, tinta y contradicción. Un poeta que quiso ser maldito y vivió su vida como un campo de batalla: contra todo y contra todos. Esta es la historia de la guerra y la paz de un hombre que acabó devorado por sus demonios: los de un animal mitológico y los de la persona que se escondía detrás. Fundador del infrarrealismo; escritor con una sensibilidad única; odiado por la crítica y el establishment cultural; padre cariñoso y divertido; alcohólico beligerante con un historial problemático con las mujeres; un tipo con un conocimiento extraordinario de poesía, literatura, filosofía y cine; inmortalizado como Ulises Lima por su eterno compañero, Roberto Bolaño, en Los detectives salvajes, considerada por algunos críticos como la última gran novela latinoamericana; viajero vagabundo expulsado de un kibutz en Israel; cronista en verso de las cloacas y paraísos artificiales del Distrito Federal; autodefinido “terrorista cultural” que desafiaba incluso a los coches y murió atropellado por uno, un 10 de enero de 1998, hace 25 años.
Un único nombre no abarcaría sus matices. Él tuvo tres. Nació como José Alfredo Zendejas, en el Distrito Federal el día de navidad de 1953, pero se rebautizó como Mario Santiago Papasquiaro porque en México, decía, solo podía haber un José Alfredo, y acabaría siendo recordado como el Ulises Lima de Bolaño. Papasquiaro y el autor chileno se conocieron en el Café La Habana en 1975 y empezaron a frecuentar el taller de poesía de la Casa del Lago, donde se cocía un movimiento de jóvenes poetas marcados por la resaca del 68, aquella revolución que pudo ser y no fue. Ellos recogieron el testigo y fundaron el infrarrealismo, una vanguardia inspirada, entre otros, por los situacionistas franceses. Escribían de sexo y arrabales, amor y muerte, drogas y rock and roll. Sus andanzas, marginales al principio, quedaron retratadas para la posteridad en Los detectives salvajes (1998, Anagrama), que traería un interés renovado hacia los infras. Papasquiaro nunca llegó a verla impresa.
—Digamos que hay muchos Marios. Nos hizo descubrir la poesía de otra manera: era un verdadero erudito, de una amabilidad inusitada. A las primeras poetas beats las conocí gracias a sus traducciones. Podía ser muy cariñoso, pero también muy hosco. El alcohol y las drogas le fueron ganando la poca capacidad de manejar sus emociones y podía ponerse violento y pesado. Toda la vida tuvo malas relaciones con las mujeres. Y si bien yo no podría decir que a mí me agredió, no le perdono que haya destrozado la vida de muchas mujeres. Soy de la idea de que seguiremos queriendo al Mario maravilloso, pero tampoco tenemos que negar esos claroscuros. Creo que en muchos de sus poemas podía llegar a la excelencia casi sin esforzarse.
Habla Guadalupe Pita Ochoa, poeta, expareja de Papasquiaro y una de las fundadoras del infrarrealismo. El movimiento vivió sus años de efervescencia entre 1975 y 1977. En el 77, Bruno Montané, otro de los fundadores, decidió probar suerte en Barcelona. Le siguieron Bolaño y Papasquiaro. Allí, el mexicano pasó algún tiempo, escribió poesía, se fue a Francia y descargó cajas en los barcos que atracaban en Port-Vendres, vendimió, vagabundeó por las calles y la bohemia de París y acabó en un avión rumbo a Jerusalén, viajes relatados por Bolaño en la novela. Papasquiaro sabía que en Israel estudiaba Claudia Kerik, una poeta argentina a la que conoció en la Casa del Lago. Ella aparece en la dedicatoria de Consejos de 1 discípulo de Marx a 1 fanático de Heidegger, su poema más recordado.
Papasquiaro tenía una obsesión por ella no correspondida. Una noche, mientras Kerik estaba con su pareja de entonces, Norman Sverdlin, en el “cuartito” de estudiantes en el que vivía, escuchó fuertes golpes en la puerta. Era Papasquiaro. Ella no lo podía creer. El poeta pasó unos meses en Israel, al principio con ellos, luego en un kibutz, una comuna socialista en la que Kerik consiguió que le aceptaran, para ser expulsado poco después por no acatar las normas. “La estancia de Mario en Jerusalén fue muy difícil. Yo estaba enamorada de Norman, no de él. Se volvió inviable: no trabajaba, no hablaba el idioma, no tenía dónde caerse muerto”. Un día, ella le vio pidiendo limosna en la puerta de la universidad donde estudiaba. No aguantó más.
Regreso al DF
Papasquiaro volvió a la carretera. Antes de regresar a México, fue habitante de la noche de Viena, pero la falta de dinero, el cansancio o el corazón roto finalmente dirigieron su brújula hacia el DF. Era 1979. Junto con Ochoa, José Peguero, Rubén Medina, Juan Esteban Harrington y otros poetas que seguían en la ciudad, refundó el infrarrealismo. Trabajó como editor en periódicos como El Financiero, como traductor de desconocidos autores extranjeros o corrector de estilo para libros de texto. Peguero vivió un tiempo con él, entonces: “Era un tipo muy querido y muy odiado. Era muy amoroso, expresaba mucho cariño, gritaba, ronroneaba, refunfuñaba, pataleaba, buscaba como apapacharte. Pero era muy difícil. Aguantabas dos o tres meses nomás con él. Y un día empezó a beber y beber y no paró”.
En 1984, Kerik volvió a México. Ella y Papasquiaro no habían hablado en todos esos años. Pero la obsesión del poeta regresó. La llamaba de madrugada, recitando poemas hasta que llenaba toda la cinta del contestador. “Tuve que cambiar mi número de teléfono y nunca supe nada más de él hasta que un día alguien me dijo que había muerto. Me sentí muy mal. Yo no hice las paces con la figura de Mario hasta que murió. Ahora no conservo rabia. Fue un duelo, un proceso, tuve que ponerme en paz con mi pasado”. Desde la perspectiva de los años, Kerik ha vuelto a apreciar su obra. El año pasado, publicó una antología sobre la Ciudad de México, La ciudad de los poemas (Lirio). En ella, incluyó a Papasquiaro.
Papasquiaro escribió miles de versos, la mayoría perdidos en páginas de otros libros, en cajetillas de cigarros, en servilletas o cualquier superficie que tuviera a mano. Apenas publicó en vida un par de libros, al final de sus días: Beso eterno (1994) y Aullido de cisne (1996), ambas en Al este del paraíso, una editorial “pirata” y minoritaria que cofundó con Marco Lara Klahr. Muerto tampoco obtuvo nunca el reconocimiento que sí consiguió Bolaño. “Roberto siempre fue un personaje con autoridad, pero no tenía la autoridad de Mario como poeta, me asombraba su memoria y su conocimiento. Parecía que lo sabía todo. Lo que acababas de descubrir, él ya lo había leído. Su poesía era una búsqueda constante en la cual incorporaba el habla popular, el calor, el sentir del barrio, con una finura que asombra, con conocimiento de filosofía y poesía. Pero no es aconsejable para nadie ser un poeta como Mario: te incendias. La combustión interna era tremenda”, narra José Peguero.
De 1983 a 1987, Papasquiaro mantuvo una relación con Carolina Estrada. Cuando se conocieron ella estaba embarazada y él asumió a la niña como suya. Zirahuén, su hija, ahora tiene 39 años y evoca con cariño las tardes abrazada a su padre escuchando Love her madly de los Doors. En esa época, él usaba un bastón, fruto de un atropello anterior. “Bailaba moviendo el bastón y la cabeza al mismo tiempo”, rememora Zirahuén. Reconoce que presenció algunas “escenas violentas” entre él y su madre cuando se estaban separando, y recuerda el temblor de sus manos cuando el síndrome de abstinencia se adueñaba de él, pero sobre todo dice que siente agradecimiento: “Fue mi mentor, mi payaso personal”.
Con su siguiente relación, Rebeca López, ya fallecida, Papasquiaro tuvo otros dos hijos, Mowgli (33 años) y Nadja (30). “Mario podía tomar un libro, iniciar un poema, dejarlo botado, encontrárselo dos meses después y seguir con ese mismo texto. Vomitaba todo lo que traía encima, era una cuestión de desahogo”, explica Mowgli, que defiende que, con ellos, Papasquiaro siempre fue “una persona amorosa e imaginativa”. Nadja solo es capaz de recordar la voz de su padre riendo y recitando poemas: “Creo que murió joven porque vivía muy intensamente, pero eso le llevó a vivir muchas cosas, a escribir como loco. Él era muy expresivo, si te quería lo demostraba. Pero no me gusta esa cuestión idealizada y romántica de su personalidad, también tenía oscuridades y una de esas era el consumo de alcohol. Era algo que yo no notaba cuando era chica, pero luego me iban diciendo que casi que todo el tiempo estaba borracho. Hubo dos episodios, que más tarde supe que era el alcohol, en los que no reconocía a mi papá. Fue la causa de que dejáramos de vivir con él”.
“Era una especie de chamán”
Claroscuro es una palabra que se repite al hablar de Papasquiaro. En su caso, separar obra y vida resulta imposible. Una no puede entenderse sin la otra. Fue una persona desmesurada en todos sus aspectos, para bien y para mal. “Era de una sabiduría muy potente, como una especie de chamán, una cosa profunda que es inexplicable, como mágica. Me enseñó la ética y la estética. Él tenía un sistema propio de moral. Pero llevaba la autodestrucción y el suicidio en su sistema. Verlo desmoronarse y convertirse en lo que se convertió al final era bastante terrible”, lamenta Juan Esteban Harrington. “Tenía la línea de los sentimientos más alta, se moría un poeta como [Allen] Ginsberg y lloraba una hora”, añade Peguero.
“Siempre he pensado que sus actitudes tenían mucho que ver con esos seres místicos que te ponen a prueba, como un maestro oriental”, reflexiona el periodista Raúl Silva, amigo de Papasquiaro. Su costumbre de escribir en los libros que le prestaban diseminó su obra. Todavía quedan cientos de poemas inéditos escondidos en las bibliotecas de sus amigos. “Es de los pocos poetas que siguen escribiendo después de su muerte. Mario sembró su poesía a los cuatro vientos, la escribió como caminaba, esparcía sus versos por todas partes. Es una especie de poesía itinerante que se encuentra en las bibliotecas de personas en Francia, Barcelona, Ciudad de México, Morelia, Michoacán… Era un escritor vagabundo”, relata Jorge Hernández, Piel Divina, otro de los infras originales.
Ha habido varios intentos de compilar sus escritos esparcidos. Bruno Montané, cofundador de Ediciones Sin Fin, lo hizo en un libro publicado en 2012, Sueño sin fin. “Comenzamos el proyecto con Roberto [Bolaño]: hacer un montaje y recuperar los poemas, fragmentos, casi lemas, que escribía en las páginas en blanco, en las portadillas de los libros que le prestabas, que luego tú le tenías que reconfiscar de vuelta”, explica. En 2008, una década después de su fallecimiento, el Fondo de Cultura Económica publicó Jeta de santo, quizá su antología más completa, compilada por su expareja, Rebeca López, y Mario Raúl Guzmán. Sus pocas obras publicadas en vida hicieron que su prestigio como autor underground creciera después de muerto, aunque las altas figuras de la literatura mexicana le siguieron repudiando. Y la leyenda del poeta que salió de las páginas de una novela para vagar por el Distrito Federal y escribir versos hasta en la ducha se desbordó.