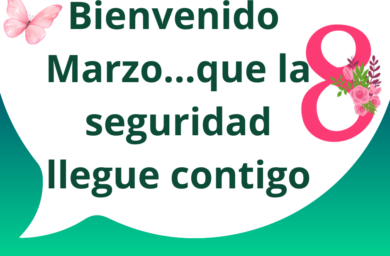Jan Martínez Ahrens//elpais.com
Entre los toreros, morir es tener un día sin suerte. Para Rodolfo Rodríguez, El Pana, fue lo contrario. A las 18.45 del jueves, en el octavo piso del Hospital Civil de Guadalajara (México), el matador tetrapléjico vio cumplido su último y más íntimo deseo: abandonar este mundo. Lo hizo a los 64 años, inmóvil, sin poder respirar por sí mismo, pero rodeado de su familia y de personal médico. En el trance, no recibió ayuda. O eso dice el parte oficial. Sufrió un agravamiento de su neumonía y un deterioro súbito de su estado; luego sobrevino un paro cardiaco y todo terminó.
La muerte fue su victoria. No por esperada, menos cruel. Todo se torció el pasado 1 de mayo, cuando un toro, de nombre Pan francés, se cruzó con él en una plaza de Durango. La embestida le hizo volar y, en su caída, quedaron fulminados 37 años de luces y penas.
De la plaza salió roto. Los médicos le diagnosticaron una lesión cervical severa con fractura de tres cuerpos vertebrales. Se le practicó una traqueotomía, se intentó restablecer el impulso neuronal. Pero el torero quedó tetrapléjico. Para siempre. Consciente de ello, hizo de su agonía un reto y a través de señas y susurros comunicó a parientes y médicos su deseo de morir.
Los facultativos, sabedores de que su vida pendía de un hilo, decidieron evitar el encarnizamiento terapéutico. A los pocos días, cuando vislumbraron una mejoría, lo sacaron de la Unidad de Cuidados Intensivos. “Permaneció estable una semana, pero esta mañana su salud empeoró súbitamente, se quedó triste”, explicó a EL PAÍS el director del hospital, Francisco Martín Preciado Figueroa.
Con su muerte, se cierra un capítulo lunar de la historia del toreo mexicano. Excesivo y canalla, El Pana fue un matador de arrabal. Le gustaba llegar en calesas rosas a las plazas, lucir coleta decimonónica y fumar habanos gruesos como brazos. Los cánones no iban con él. Tampoco la genuflexión. Había conocido el hambre y la cárcel, también el embrujo del alcohol. Antes de empuñar la espada, fue sepulturero, vendedor de gelatinas y hasta panadero (de ahí su mote). Los entendidos le daban la espalda; los cosos de postín le repudiaban. Era una figura triste y casi cómica en un país de imposible explicación.
Poseído por un estilo teatral, la gloria siempre se le mostró esquiva. Lo más cerca que pasó fue cuando, en busca de algún dinero, decidió organizar su despedida. Ocurrió el 7 de enero de 2007, en la Monumental de México. Ante decenas de miles de aficionados, en una corrida televisada, rompió con el protocolo que tanto odiaba y, frente a la multitud boquiabierta, brindó por “las putas, las mujeres de tacón dorado y pico colorado”. Para ellas pidió, en esa tarde de despecho, la bendición de Dios. “Ellas saciaron mi hambre y me dieron protección en sus pechos y muslos, ellas acompañaron mi soledad”, clamó. Poco importaron luego los dos toros. Había alcanzado la fama. Pero esta se apagó pronto y, pese a seguir toreando y ser la espada con más años del país, no volvió a visitarle hasta que el pasado 1 de mayo, negra y torcida, le sacó de la plaza de Durango. Fue entonces cuando El Pana, desde una cama de hospital, lanzó su último desafío.
Ayer, a la hora extraña en que anochece en México, el torero murió. Era lo que quería.